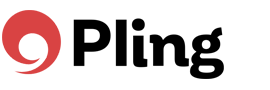En la cocina del tercer piso del Palacio Apostólico del Vaticano, en agosto de 1942, junto a una gran estufa de hierro, está Pío XII, alto y macilento. Tiene en las manos dos grandes hojas de papel escritas con su caligrafía precisa y menuda. Las está arrojando al fuego y comprueba atentamente que se quemen. Las tres monjas alemanas que atienden el apartamento papal lo observan a distancia, en silencio, sorprendidas [...].
Pío XII, de tez pálida como su túnica, se muestra agitado, visiblemente turbado. Sor Pascalina Lehnert, la única que tiene una respetuosa confianza con Pacelli, se atreve a intervenir:
—Santo Padre —dice desorbitando su mirada azul—, ¿por qué quema esas hojas?
—Aquí está mi protesta contra la cruel persecución de los judíos en Holanda —responde el pontífice mirándola…